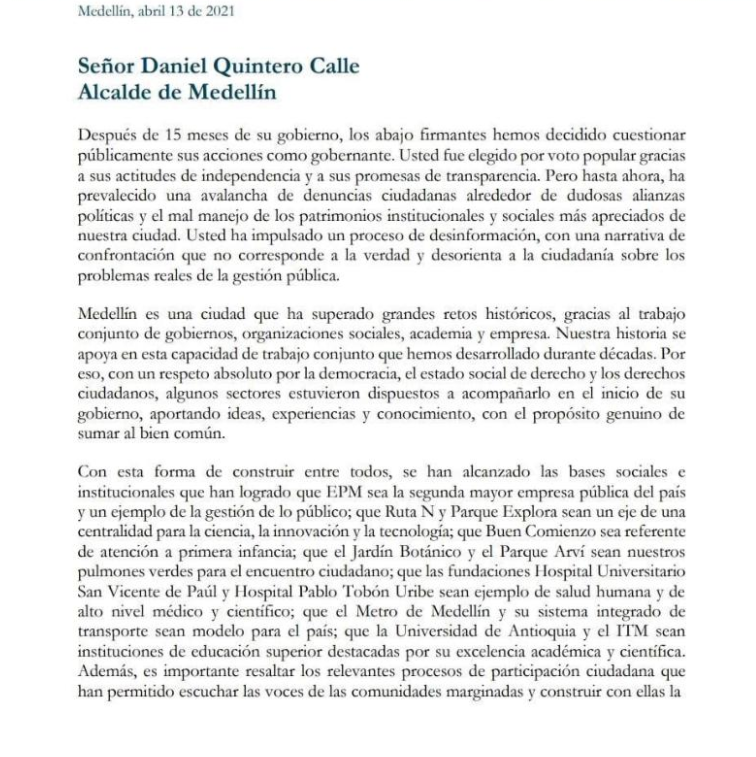La polémica propuesta de la secretaria del Tesoro y ex presidente del Banco Central de los Estados Unidos, Janet Yellen, acerca de la implementación de un impuesto global para las empresas transnacionales, sigue generando de que hablar. El reconocido economista mexicano, Sergio Martínez, afirmó que su propuesta no puede generar beneficios en el mundo, especialmente en aquellas naciones que están buscando la inversión privada para poder mejorar los índices económicos.
Para Martínez, los efectos de una medida de esta índole son claros, y no favorecen a los trabajadores ni a los sectores más necesitados, “La consecuencia última es que el impuesto reduce el incentivo global a invertir en capital, con el efecto de que los trabajadores resienten ese menor incentivo en la forma de un menor ritmo en el crecimiento de sus salarios,” señaló.
Así mismo, el economista aseguró que muy pocos expertos en la materia apoyan este tipo de propuestas, “Hay un gran consenso entre los economistas sobre la ineficiencia de los impuestos a las corporaciones,” agregó, “Los impuestos a las corporaciones reducen los rendimientos después de impuestos a las corporaciones e incentivan que el capital fluya a sectores exentos de este impuesto, con lo que se reduce el rendimiento del capital invertido en esos sectores también”.
Martínez destacó la importancia de la competencia al momento de generar condiciones para la inversión, y desestimó que un impuesto global solucione los problemas de las naciones, por el contrario, considera que es una invitación a la irresponsabilidad fiscal, “Elevar impuestos a lo largo y ancho del planeta inhibe los efectos saludables de la competencia fiscal. El que existan países con menores tasas impositivas que otros ejerce una mayor disciplina fiscal sobre los países con altos impuestos,” añadió, “Al limitar el incentivo a movilizar capital hacia países con menores tasas impositivas, el efecto será que veremos una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y una menor productividad global.”
“Que el capital pueda fluir con facilidad hacia distintas jurisdicciones fiscales permite que haya incentivos a la inversión de capital y el crecimiento económico. La propuesta de Yellen apunta a la anulación de esos incentivos, en un intento de evitar la disciplina que ejerce la competencia fiscal,” advirtió el economista.
Martínez explicó que Yellen, a pesar de ser una influyente economista, trata de impulsar esta iniciativa para tratar de solucionar los problemas particulares de los Estados Unidos” Parece una forma de suavizar el impacto de los incrementos impositivos de Biden, que reducirían el incentivo a invertir en Estados Unidos relativo al de invertir en otros países. Su intención es mitigar perdidas en ingresos fiscales que pueda perder el gobierno estadounidense como consecuencia de que los inversionistas pongan su dinero en otros países.”
Hasta los momentos, no ha habido reacciones por parte de las principales economías del mundo; sin embargo, Yellen se comprometió a discutir esta propuesta en el seno de la próxima reunión del G20 para estudiar la factibilidad de su aplicación y la aceptación que puede conseguir en otras latitudes.